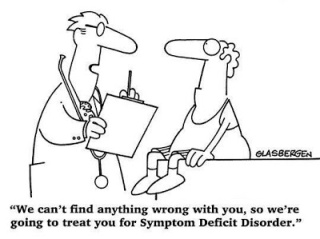Esa es la idea que comúnmente se tiene de qué es
la Agorafobia, incluso entre psicólogos que están aún cursando la carrera, pero
como ya os habréis dado cuenta algunos, es errónea. Efectivamente, la
agorafobia NO es el miedo a los espacios abiertos.
¿Qué es
entonces la Agorafobia y de dónde viene la confusión?
Parece lógico pensar que en la agorafobia muchos
ven el opuesto a la claustrofobia, el miedo a los lugares cerrados,
especialmente si son pequeños. Etimológicamente la palabra “ágora” proviene del
griego ἀγορά, y hace referencia a la acción de reunir,
concretamente, a las reuniones de índole política o jurídica que tenían lugar en
la antigua Grecia. De hecho, es el nombre que recibían las plazas públicas en
las antiguas ciudades griegas.
Sin embargo, a nivel de
diagnóstico, la Agorafobia no es sólo lo que deduciríamos por la unión de
“ágora” y “fobia”, al menos no completamente. Para entender qué significa
clínicamente este término, nos podemos basar en el manual diagnóstico
DSM-IV-TR, que nos dice en su criterio A para la Agorafobia:
Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o
situaciones donde escapar puede resultar difícil (o embarazoso) o donde, en el
caso de aparecer una crisis de angustia (…), o bien síntomas similares a la
angustia, puede no disponerse de ayuda.
Por tanto, como
muchas veces ocurre, no es que esté mal la definición popular, sino que es
incompleta. Es decir, la ansiedad no es tanto por estar en espacios abiertos,
sino por estar en lugares donde bien sea difícil o vergonzoso escapar, o bien,
en caso de aparecer una crisis de pánico (o síntomas similares), pueda no
disponerse de ayuda. De hecho, la Agorafobia no se diagnosticaba de forma
aislada hasta el DSM-5, sino teniendo en cuenta si además existía o no un
trastorno de angustia junto a esta, pero no nos detendremos ahora a analizar
esta parte con detalle.
Cuando vemos las
situaciones que les producen más ansiedad a los pacientes con Agorafobia
encontraremos espacios abiertos, tales como estar en un puente, estar en
lugares muy concurridos o conducir por una autopista, pero también encontramos
situaciones como estar sentado en el dentista, en la peluquería o usar espacios
como cerrados como ascensores.
Un momento, ¿a los
ascensores? Pero, eso no era claustrofobia, ¿cómo va a ser también una
situación agorafóbica? Que no cunda el pánico, como bien explica el DSM-IV-TR en
este caso, para diagnosticar de Agorafobia a una persona, los síntomas de
ansiedad no pueden explicarse mejor por otros trastornos, como es el caso de
las fobias específicas, donde estaría incluida la “claustrofobia” y el miedo
limitado a los ascensores. Ósea, que, según indica el DSM, si una persona sólo
tuviera miedo a ir en ascensor, le diagnosticaríamos de Fobia Específica y no
hablaríamos de Agorafobia.
Esperamos poder
haber aclarado esta cuestión, que, como veis, no era tan simple.